
Personaje popular de la Caracas de 1920
CRÓNICAS DE LA CIUDAD
Entre los personajes populares de la Caracas de los años 20 se encontraba un guaireño que atraía la atención de la gente por su extravagante manera de vestir. Se trataba de un señor de poco más de 50 años, de nombre Vito Modesto Franklin, quien, de un viaje por España e Italia a comienzos del siglo XX, regresó a Venezuela contagiado por una manía nobiliaria que lo llevaría a adoptar un estrafalario modo de vestir.
Por lo general lucía paltó levita, camisa mosquetero de ancho cuello y bocamanga de encaje, corbata de plastrón, pantalón corto y zapatillas de raso con hebilla de plata, con un sombrero de copa negro, con la mano derecha enguantada, una peluca, monóculo y un bastón con singular empuñadora. Caminaba por las angostas calles del centro de la ciudad con pasos seguros y mirando de reojo el entorno.
Todas las tardes se le veía en la plaza Bolívar. Sus excentricidades fueron notables. En los carnavales de 1922, recorrió las calles ataviado de manera ridícula encaramado en el techo de un vehículo, agitando los brazos saludando a una imaginaria multitud.
Por ocurrencia del poeta Leoncio Martínez (Leo), director del semanario humorístico Fantoches, a Vito Modesto le endilgaron, en 1924 y desde ese periódico, los apodos de “Duque de Rocanegras” y “Príncipe de Austrasia”. A partir de entonces, las burlas y caricaturas de la prensa incrementaron la popularidad de este distintivo personaje. Fue tal la fama que alcanzó, que su nombre dio lugar a la palabra «Vitoco», de donde se originó también otro vocablo: «vitoquismo», sinónimo venezolano de narcisismo y presunción.
Pocos años después de la muerte del Duque de Rocanegras, el joven poeta Aquiles Nazoa, quien entonces contaba con 23 años y daba sus pasos iniciales como literato, escribió en el recién fundado diario caraqueño Últimas Noticas (8 de febrero de 1943, páginas 4-5 y 2) una extensa crónica sobre las andanzas de Vito Modesto Franklin, que ofrecemos a continuación:
Personaje popular de la Caracas de 1920
Por Aquiles Nazoa
Caracas fue suya por 10 años
“La vida pintoresca de Vito Modesto Franklin, Duque de Roca Negras y Príncipe de Austrasia, cautivo de la fantástica princesa Piperacine Midy. Caletero en La Guaira. Jugador afortunado. Seminarista. Tramitador de hipotecas. Trotamundos. Árbitro de la elegancia. Obcecado por sueños de grandeza. Amó fervorosamente a Carmen Flores y por ella estuvo a punto de batirse con Enrique de Borbón.
Cuando algún curioso escritor resuelva hacer la biografía pintoresca de Caracas, tendrá que comenzar por el Ávila, con su Galipán florido y sus burritos cargados de claveles. Luego tendrá nuestro escritor que dedicarle un capítulo a Cenizo, el perro bohemio, amigo de los poetas del 20 y trasnochado huésped de la Plaza Bolívar, a la vera de cuyos rosales amaneció plácidamente muerto un día de diciembre. Un capítulo vendrá después en esa frívola historia; un romántico capítulo de cuya extravagante verdad dudarán muchos porque con sus esplendorosas noches de teatro, sus carnavalescas lluvias de bombones, sus amores, sus blasonas inverosímiles y sus sueños de grandeza, caídos todos de una vez como torres de arena, parecerá más bien arrancado a alguna novela del romanticismo decadente del novecientos. Y este capítulo será el que trate de la aventurera vida de Vito Modesto Franklin, Duque de Roca negras y Príncipe de Austrasia.

Caricatura anónima de Vito Modesto Franklin
¡De dónde había salido aquel aristocrático personaje de orgullosos ademanes y prestigiosa elegancia? ah, si ustedes lo hubieran visto pasearse con paso seguro por las calles de Caracas y saludar discretamente con su diestra enguantada de gris a los pocos transeúntes que le merecían ese honor y pararse por las tardes junto a los barandales de la Plaza Bolívar, con la mirada perdida entre los árboles: aquella mirada suya que aparecía más grave y displicente cuando se calaba los lentes para seguir el paso de alguna mujer. Era de alta estatura y lucía más arrogante y esbelto entre la refinada elegancia de sus trajes, Porque el Duque vestía de exquisita y extraña manera, gusto daba verle en las mañanas primorosamente modelado en un traje de paño verde, y sobre el pecho que se erguía como proa, la ondulante corbata de seda verde lino armonizando sus pálidos reflejos con las luces cambiantes del enorme diamante que la sujetaba. O por las tardes, vestido de claros grises, en el anular una esmeralda coronada de plata y un clavel muriendo en el ojal. Pero era por las noches, ataviado de pontificial morado o azules de media noche, cuando aparecía como nimbado de leyenda, solo en un palco del viejo Olimpia, adornado expresamente para él con crisantemos de invernaderos, orquídeas de montaña o aristocráticas rosas encendidas. Cuando morían las primeras luces para comenzar la función, la mano del duque apoyada tranquilamente en el balconcillo dejaba asomar las tres bellotas de oro de la finísima esclava que le ceñía la muñeca derecha.
-Esta esclava, amigos míos -afirmaba el duque-, no es tal esclava. Esta es la faja merovingia que usaba el rey Clodoveo; y las tres bellotas que son los tres infantes de Borbón que aquí los llevo- y agitaba orgullosamente la mano.
Opacos y sudorosos fueron los días de juventud de Vito Modesto Franklin. Caletero de los sórdidos muelles de La Guaira, primero: diestro jugador después y preso más tarde. Su vida de aventura comienza a los 19 años, cuando Rodulfo, amigo de su infancia, lo lleva a El Gato Negro, famosa posada y garito que ostentaba su prestigio de posada en este curioso anuncio:
¡Es «¡El Gato”, en verdad un Paraíso!
¡Allí el talento del mondongo brilla:
La gracia virginal de la morcilla (sic)
¡La sublime elocuencia del chorizo!
(La Estudiantina,19-3-87)
y que ostentaba también, pero sin anunciarlo, su prestigio de garito en que se hacían las mayores paradas de La Guaira. Allí se adiestró Franklin en el arte de «Colear paradas», «peinar» y «preparar» dados, y no huno nadie más fino que él, ni más afortunado en el riesgoso oficio del juego. Creció su fama de jugador y pareja con ella creció su fortuna. Y de sus turbios manejos surgió una noche el trágico accidente que habría de ampliar más tarde los horizontes de su vida de jugador: esa tragedia en la que resultó accidentalmente muerto por él, de un tiro de revólver, su amigo Rodulfo, lo llevó a la cárcel por tres años.
Salido de presión, se dio a viajar por todos los centros de juegos de Centro y Sur América, regresando años más tarde, después de haber desbancado en Panamá, La Habana y Buenos Aíres. Pero Franklin se sentía solo; y agotado tal vez de su agitado vivir, acogiese a la tranquilidad sombra de un seminario. Y entre ayunos y oraciones transcurrió lo mejor de su juventud. A punto de tonsurarse ya, se descubrió que había un muerto en el lejano pasado; y aquel hombre caído en el garito del «Cardonal» se interpuso entre el seminarista Franklin y su primera misa. Truncada así esta ilusión de su vida, se internó en los campos mirandinos de Barlovento y Rio Chico, donde su función de mediador y tramitador de hipotecas, compras y ventas de inmuebles aumentó su fortuna. Volvió entonces a su Guaira natal y de allí después de un romance sin éxito con la viuda de Cipriano Rodríguez, embarcó para España.
Franklin ha llegado a la alegre Madrid de 1916 y es el paseo El Retiro al pasar aparatoso del real carruaje de Alfonso XIII donde comienza a definirse su verdadera vocación. Ya no piensa en desbancar grandes mesas ni en decir sermones. Su mente se ha afiebrado por un dorado sueño de grandeza y ya este sueño no le abandonará jamás. Se dejó crecer grandes patillas: dignificó sus ademanes y sus gestos desde entonces fueron cortesanos y galantes: sus mejillas lucieron más frescas bajo el rosa leve del carmín y su rostro todo al que se adherían discretamente los polvos de arroz, cobraba una exquisita palidez de rostro infantil. Varios miles de pesetas en exóticos trajes diseñados por él complementaron su rara hermosura. Porque aquel renovado Vito Modesto Franklin resultaba extrañamente hermoso, y cuando en 1921 regresó a Caracas, pocos días bastaron para que fuese suya la atención de toda la ciudad. No había pasado la admiración del primer encuentro con aquel «arbiter elegantiarun» tropical, una nueva ocurrencia vino a aumentar la apasionada curiosidad pública que su persona suscitaba. Un buen día amaneció nuestro Franklin con el resonante título de Duque de Roca Negras. El miércoles de ceniza de 1922, muy por la mañana, irrumpió en la redacción de «El Heraldo» y con altivo gesto y triunfante sonrisa, desplegó ante los ojos incrédulos del redactor de turno, un viejo pergamino sellado en lacres y con gallardo tono de voz, explicó el contenido de aquel enrevesado documento.
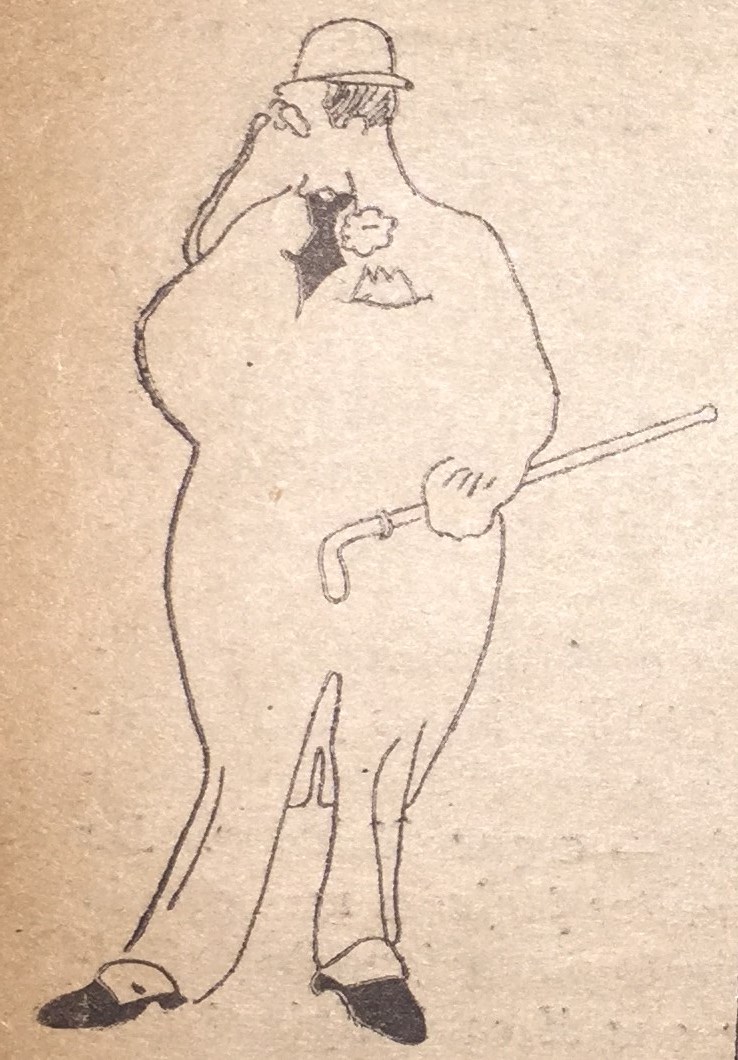
Silueta Vito Modesto Franklin. Por Raúl Moleiro, 1923
He aquí, amigo mío, que la sangre azul de las Españas florece entre mis venas. Este pergamino es el documento público por el cual se da cuenta en mi rancio abolengo, y consta en él que el año de gracia de 1821, Su Majestad el Rey Fernando VII declaró a doña Felipa Montes, heredera de Hernán Tigifredo, Duque de Roca Negras, con derecho a disponer del condado de Pontevedra los ducados de Roca Negras, Cantabria y Alaba. El de Cantabria pertenecía al Rey Don Pelayo, primo de Hernán Tigifredo; y el año 60, los señores Joaquín Montes y Felipa Montes, reservan tales nobles derechos con favor de Franklin soy legítimo y primo de Don Pelayo; único heredero, por tanto, de los títulos Roca Negras, cuyo blasón ostenta una roca color betún sobre campo de gules y gulas (sic) y atravesado por dos puñales, símbolo del amor y de la fuerza.
Esta noticia del ducado de Vito Modesto corrió de boca por toda la ciudad; y ya nadie más le llamó doctor Franklin, ni pare Franklin, ni señor Franklin siquiera. Parecía que todos estaban esperando aquel título, para llamarle duque, porque duque, en cierto sentido, era su verdadero título
En abril del mismo año debuta en el Teatro Calcaño La Lusitana, famosa coupletista, por cuyo amor imposible estuvo el duque en trance de suicidio. Cada noche, desde su palco solitario, llovían rosas a los pies de la coupletista. Ella, en pago de las galantes ofrendas de flores y de amor popularizó, cantándolo para él en sireé de gala, el couplet «El Duque de Roca Negras», letra de Leo. Con La Lusitana se me fue también una ilusión del duque, ilusión que renació luego, en junio, pero encarada en otra coupletista: Carmen Flores. Y si la Lusitana los trasformó de tal manera, por Carmen Flores estuvo a punto de enloquecer. Carmen debutó en el Olimpia, que era propiedad del duque. Volvieron las flores y las fastuosas noches volvieron. Y de este amor como del otro, cosechó sólo couplets y canciones. Y ocho días antes de partir Carmen Flores dio una función en honor al duque. Allí estaba él, en su palco adornado, una rosa impoluta en el ojal, la corbata muaré despidiendo ondas de luz.
– ¡Que hable, que hable el duque! – pedía a gritos la sala entera.
Y él se irguió emocionado, alzó la derecha en que cantaban las bellotas de su esclava y dijo estas cortas palabras:
– ¡Señores! Veo y no miro lo que veo.
Una salva de aplausos atronó la sala. Y por el maquillado rostro del duque, rozó una lágrima de gratitud. Terminada la función, se prolongó la fiesta en el camerino de la actriz. Aquella fue una fiesta frívola y apasionada, y hasta extrañamente pagana: pagana, sí, porque Carmen Flores, fingiéndose Diosa de la nobleza, vertió champán en sus labios sobre el ombligo del duque, porque han de saber ustedes que el duque tenía un ombligo de perla nacarina, según él, y algo salido, característica natural según él también, de los legítimos nobles. A los pocos días la fotografía del ombligo del duque era expuesta como joya de valor en el escaparate de la «Bota de Oro». Carmen Flores se marchaba, pero él le daría un imborrable recuerdo de su amor, y así fue como una noche, cuando Enrique de Borbón – aquel aventurero primo de Alfonso XIII que seguía apasionado los pasos de Carmen Flores, el duque impidió indignado aquel brindis.
– ¡No! – le dijo rojo de ira- No han de rodar los nombres de las señoras por entre copas de taberna.
Borbón aprovechó para teatralizar y le lanzó un guante al rostro.
-Mis padrinos irán a verle mañana- concluyó el español.
Aunque aceptado por el duque, no se efectuó el duelo, pues al día siguiente ya Borbón iba camino a Colombia, siguiendo siempre a la Carmen.
Otro amor que se fue y el duque estaba desolado. No podía resistir la ausencia de su Carmen Flores, y hubiera muerto de melancolía si a mediados de abril de 1923 no recibe aquella carta, aquella famosa carta, en que, desde la lejanía. La carta contenía un retrato con autógrafo:
«Querido Duque: Tiempo mucho lo que es amor secreto. Estáis ceñido a mi amantísimo corazón (..) y el corsé a mi cintura. Permitidme contar desde hoy con la promesa de vuestra mano. La mía, vuestra fue desde siempre. Beso vuestros pies: Piperacine Midy- Princesa cautiva de Austrasia-«
Ah, ¡que fiesta dio el duque a sus amigos para celebrar aquel suceso de amor!
Las flores y el champán corrieron como ríos dorados por las mesas de «La Glaciere». Pero la alegría que le trajera aquel misivo fue pronto nublada. Alguien había herido al duque en lo que más caro para él: su elegancia: alguien quería aparecer más guapo y mejor vestido que él. Y ese alguien era Rodolfo Valentino. Y el duque pisoteó el nombre de aquel Narciso falsificado, que carecía de sangre azul, que no tenía como él 1,80 m de estatura, si como él tenía sus curvas apolíneas de ánfora etrusca.
-Esos palurdos-declaró el duque para «El Heraldo»- alzan vulgar vocifera a favor de ese macaco que se moriría de envidia ante la delicadeza oliente de uno de mis calcetines!

El poeta Aquiles Nazoa
Para corroborar lo dicho, se hizo una foto nudista y mandó exhibirla en diversos lugares. No se convenció la gente, empero, y el comentario del día era «El hijo de Sheik» por Valentino. Entonces salió nuestro otoñal Petronio en busca de su princesa. Y en 1925 se paseaba tranquilamente por las calles de Londres, donde, según el «Daily Telegraf», los transeúntes se detenían para verle pasar, asombrados de su extraordinario parecido con Oscar Wilde. Por el brillante que lucía, en una sortija por la noche y en el imperdible por el día, un joyero francés estando en París en 1926, le ofreció 18.000 francos, que él rechazó. El duque regresó a Caracas tras larga ausencia. Tenía ya cerca de sesenta años, pero representaba cuarenta a lo más. Mucha de aquella popularidad del 22 estaba perdida. El sonaba sí: pero con mayor fuerza sonaba el radio, que recién había llegado al país; y su curiosa figura ya había dejado de ser rareza, para convertirse en otro aspecto del paisaje caraqueño, como la torre o como la ceiba de San Francisco. Así lo comprendió él y buscó nuevos caminos, sin abandonar su indumentaria, sus cosméticos, sus lentes ni su ducado, se inició en el mundo de la mecánica y junto con un protegido suyo inventó en 1929 un «avisador de incendios». Listos ya los planos, quiso, para desgracia suya, llevar todo aquello a la práctica. El 6 de diciembre de 1930, una ambulancia conducía al Duque de Roca Negras al hospital Vargas. Minutos antes, la explosión de un bidón que mandó llenar de aire le había quebrado una pierna. La hermosa peluca, comparada en la mejor peluquería de París, fue hallada debajo del Puente Junín. La elegancia había sucumbido. Vito Modesto Franklin, que del accidente salió cojo, ya no era sino un vulgar transeúnte, de sombrero y pantalones largos, como otro cualquiera. A la sombra de su vieja casa de Glorieta, soñando ante aquel montón de papeles y retratos que resumía su vida aventurera, en el olvido de la ciudad que fue suya por diez años, murió su excelencia el 17 de julio de 1938. Un estanque de agua clara nos indica el camino de su tumba solitaria”.



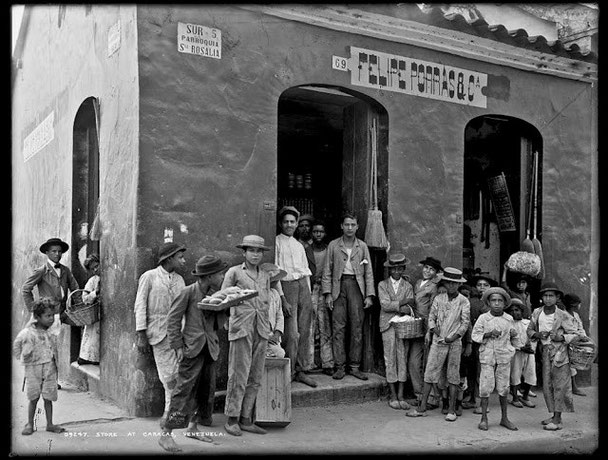







Comentarios recientes